Yo lo conocí. No sé su nombre ni lo creo necesario.
Autónomo se decía. Confiaba en su auto-capacidad para auto-tomar decisiones, auto-resolver asuntos, auto-sobrevivir aislado dentro de una sociedad. Auto-suficiente para no depender de nadie.
La gente se volvía inerte ante sus ojos; manga de inútiles, qué se meten, decía. Sin embargo, alguien se destacaba de esa masa inservible e innecesaria: Esperanza. ¿Alguien se da una mínima idea de cuál debía ser esa magia dentro de ella que la convertía en especial? Yo no, siempre me lo pregunté. Cuando la conoció –desconozco ese encuentro- supo que no la dejaría ir. Y así fue, vivió con Esperanza desde ese momento. Compartían cada detalle de la cotidianeidad, ella era todo para él. Cada tanto discutían por trivialidades irrelevantes que no llegaban a mayores. Hasta ese día.
Llegó agotado a su casa, como siempre, y ella lo esperaba con los brazos abiertos, como siempre. No obstante, esta vez el malhumor venció la encantadora sonrisa de Esperanza. Gritos, llantos y ni un silencio se escuchó. La crujiente madera de la puerta tronó al abrirse y tronó al cerrarse. Así fue como Esperanza escapó.
Y, claro, si hasta el momento en que ella apareció él pudo vivir autónomamente, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? Sobreestimó su fuerza y creyó que podría aguantar el resto de su vida sin ella. Orgullo, sí, demasiado orgullo.
Esperanza vagabundeaba por las mazmorras de la gran ciudad deseando que viniera a buscarla. Él trataba de convencerse de que ya no pensaba en ella. Al cabo de un par de días, una presión creciente en el pecho (algunos dicen que era capaz de auto-oxigenarse) empezó a aumentar y a molestar. Fue al médico, no le diagnosticó nada. Sólo le advirtió que se veía un poco caído, nada grave. Sin embargo, la presión crecía y ya era acuciante. Por las noches lloraba del dolor. A veces se levantaba sin ganas de nada, sin siquiera de querer demostrarle a alguien de lo que era auto-capaz. Médico nuevamente. No sirve, yo puedo medicarme a mí mismo, dijo.
Tan simple y claro. No lo veía y lo tenía frente a sí. Le faltaba ella, le faltaba Esperanza.
Tomó el sobretodo, su sombrero y salió a la calle. Recorrió todas las veredas una y otra vez. Desesperado seguía buscando. Es sensación de llegar tarde atentó su cabeza, temía que fuera demasiado tarde. No obstante, no se rindió, no perdió eso que buscaba.
Echada en la barra de un bar descansaba su cabeza. Su rostro sereno se entremezclaba con una mueca algo distorsionada. Se acercó y delicadamente la levantó. Era ella. Tenía un aspecto desagradable, pero era ella. Él sin más reacción que una gran sonrisa –la más hermosa que jamás hizo- la miró a los ojos y la abrazó. Ella le correspondió el abrazo. En ese momento la molesta presión desapareció, liberándose de un gran dolor y comenzó a reír. Sí, a reír. Nunca se había sentido tan feliz: la había recuperado.
Ahora, pasados 20 años, él está leyéndole un libro a su nieto. Se siente lleno, saciado de felicidad; nunca volvió a sentir el peso en el pecho ni derramó ni una sola lágrima más. Ella teje en su silla mecedora y escucha el relato. Él sabe que nunca estará sólo. Sabe que no puede vivir solo. Sabe que no puede vivir sin Esperanza.
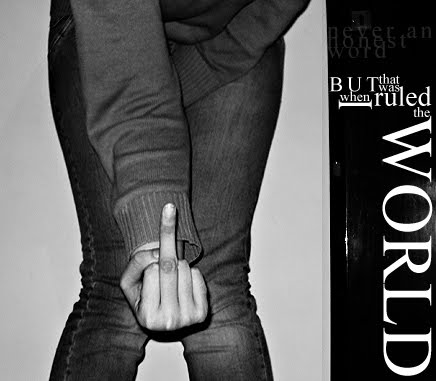
No hay comentarios:
Publicar un comentario